En el complejo y doloroso entramado de la violencia de género, cada nueva víctima supone un fracaso colectivo, una alarma que debería conmovernos y movilizarnos como sociedad. En este escenario, el Protocolo Zero surge como una respuesta de emergencia, una suerte de salvavidas institucional para cuando todo lo demás falla.
Pero, ¿es realmente eficaz? ¿Qué implica este protocolo? ¿Qué innovaciones plantea y por qué, a pesar de su existencia, sigue habiendo víctimas que mueren sin protección? Este artículo se adentra, sin concesiones, en el Protocolo Zero: sus luces, sus sombras y sus profundas grietas estructurales.
¿Qué es el Protocolo Zero?
El Protocolo Zero es un procedimiento extraordinario que permite activar medidas urgentes de protección para mujeres en riesgo de violencia de género aunque no exista una denuncia previa ni una valoración policial del riesgo. Es decir, habilita la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los recursos de protección institucional en situaciones donde la víctima no ha querido o no ha podido denunciar, pero otras instituciones detectan una situación de riesgo inminente.
Este protocolo fue impulsado desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras constatar que muchas mujeres asesinadas no habían presentado denuncia ni figuraban en el sistema VioGén.
Su objetivo es claro: no dejar a ninguna mujer desprotegida, incluso cuando no hay un expediente policial abierto. Pero, como veremos, su puesta en práctica está muy lejos de ser homogénea, eficiente o transformadora.
¿Por qué se redactó el Protocolo Zero?
Las cifras no mienten. Más del 70% de las mujeres asesinadas por violencia machista en España no había denunciado a su agresor. Ni siquiera constaban como casos activos en el sistema VioGén. Esto generó una enorme presión social, mediática e institucional, alimentada también por los colectivos feministas que llevaban años exigiendo una revisión de los protocolos de protección.
Además, las investigaciones postmortem de muchos feminicidios revelaban señales de alerta claras: llamadas a servicios sociales, visitas a centros de salud con lesiones sospechosas, informes escolares sobre cambios bruscos en los hijos, o incluso alertas de familiares. Sin embargo, al no haber denuncia, el sistema no reaccionaba. El Protocolo Zero se redacta, entonces, como una vía de alerta institucional, un canal alternativo que se puede activar desde:
- Servicios sociales
- Centros sanitarios
- Servicios psicológicos
- Centros educativos
- ONG
- Ayuntamientos
Fue concebido como una válvula de emergencia, un sistema complementario para intervenir cuando el sistema habitual (basado en la denuncia formal) no funciona.
¿Qué novedades plantea el Protocolo Zero?
Entre las principales novedades que introduce este protocolo, se destacan:
- Intervención sin denuncia
Por primera vez, se reconoce que el riesgo no puede depender únicamente de una denuncia policial. El Protocolo Zero admite que muchas mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica, hijos en común, presión familiar o desconfianza institucional.
- Activación desde múltiples canales
Se rompe con el paradigma policial y se descentraliza la detección del riesgo. La activación puede partir de trabajadoras sociales, médicas, psicólogas o incluso profesorado, siempre que exista una percepción fundada de peligro.
- Evaluación de riesgo externa
Se establece la posibilidad de realizar una evaluación rápida del riesgo a partir de indicadores no policiales: informes médicos, testimonio de profesionales, cambios en el comportamiento, etc.
- Medidas de protección inmediatas
Se habilita la posibilidad de activar escoltas, vigilancia policial, derivación a casas de acogida o medidas cautelares, sin necesidad de denuncia previa. Aunque su aplicación práctica dista mucho de la teoría, en papel estas medidas existen.
¿En qué se enfoca el Protocolo Zero?
El enfoque del Protocolo Zero es eminentemente preventivo y transversal. Pretende actuar antes del crimen, antes de que la mujer acuda (o no) a la comisaría, y antes de que el agresor dé el siguiente paso.
Se basa en tres pilares fundamentales:
- Escucha institucional activa: capacidad de los servicios públicos para identificar situaciones de peligro, aunque la víctima no lo verbalice.
- Coordinación interinstitucional: enlace entre entidades locales, autonómicas y estatales para activar recursos y compartir información.
- Cultura de protección: cambiar la lógica institucional que espera a que una mujer denuncie, hacia una lógica proactiva que coloque la vida en el centro.
Pero como todo diseño sobre el papel, el paso a la realidad revela profundas incoherencias, barreras y vacíos.
Claves del Protocolo Zero: lo que debería ser
Para que el Protocolo Zero funcione como una herramienta real de salvaguarda de vidas, es necesario entender y aplicar varias claves:
- Confianza institucional: crear un sistema que priorice la escucha y la credibilidad del testimonio de la mujer.
- Interdisciplinariedad: equipos mixtos (sanitarios, sociales, jurídicos y policiales) que valoren el riesgo desde múltiples perspectivas.
- Trazabilidad clara: que toda activación quede registrada, con seguimiento real y rendición de cuentas.
- Protección sin condiciones: que el acceso a medidas no dependa de la voluntad de denunciar o del juicio moral de los profesionales.
- Financiación real: dotar a los municipios y servicios sociales de recursos para actuar con rapidez y eficacia.
¿Cómo se aplica el Protocolo Zero en casos reales?
En teoría, cualquier profesional que detecte una situación de riesgo puede activar el Protocolo Zero mediante un informe motivado o una llamada directa a las fuerzas de seguridad. A partir de ese momento, se supone que:
- Se realiza una valoración urgente del riesgo.
- Se activa la unidad de violencia de género correspondiente.
- Se ofrecen medidas de protección a la mujer (acompañamiento, escolta, refugio, etc.).
- Se intenta recabar más información que permita abrir un expediente en VioGén.
Sin embargo, en la práctica, esto no ocurre de forma sistemática. Las resistencias institucionales, la falta de formación, la precariedad de los servicios sociales, la falta de canales claros de comunicación entre profesionales y fuerzas de seguridad, o la falta de protocolos unificados entre comunidades autónomas, hacen que el Protocolo Zero se aplique de forma errática, desigual y, muchas veces, simbólica.
¿Por qué falla el Protocolo Zero?
Pese a las buenas intenciones que lo originaron, el Protocolo Zero falla por múltiples razones estructurales. A continuación, algunas de las más graves:
- Falta de formación del personal
Muchos profesionales desconocen su existencia o no saben cómo activarlo. Esto incluye desde médicos hasta personal educativo o fuerzas de seguridad. La formación es fragmentaria, voluntaria y sin seguimiento.
- Resistencia institucional
Persisten lógicas patriarcales en muchas estructuras del Estado, donde se sigue viendo la denuncia como “prueba de verdad”. A menudo se descartan señales de alerta por no ser “pruebas suficientes”, lo que contradice el espíritu del Protocolo.
- Falta de recursos
Activar el protocolo requiere equipos humanos, pisos de acogida, escoltas, apoyo psicológico, etc., y muchas instituciones no tienen medios para dar respuesta inmediata. La voluntad choca con la falta de infraestructura.
- Descoordinación territorial
Cada comunidad autónoma interpreta y aplica el Protocolo Zero a su manera. No existe un sistema centralizado, ni una trazabilidad clara de los casos. Esto provoca que una mujer pueda estar en riesgo en Zaragoza, pedir ayuda en Teruel y que nadie tenga acceso a su historial.
- Estigmatización de la víctima
Muchas mujeres no quieren que se active el protocolo por miedo a represalias, a perder la custodia de sus hijos o a ser institucionalizadas sin su consentimiento. En algunos casos, se han activado medidas sin informar adecuadamente a la mujer, generando desconfianza.
Propuesta de mejora del Protocolo Zero: de la excepción simbólica a la protección efectiva
Tras analizar en profundidad el Protocolo Zero, sus novedades, aplicación desigual y fallos estructurales, planteamos la siguiente propuesta integral de mejora, basada en el principio de garantía efectiva de derechos humanos para las mujeres en riesgo, especialmente aquellas que no han interpuesto denuncia. La propuesta se articula en ocho ejes estratégicos:
- Reformulación normativa con rango de obligatoriedad
Problema detectado: El Protocolo Zero es un instrumento técnico sin fuerza legal uniforme, sujeto a interpretaciones según el territorio o el criterio de cada institución.
Propuesta:
- Elevar el Protocolo Zero a norma de rango legal o reglamentario que obligue a su aplicación en todo el territorio nacional.
- Incluir su incorporación en los planes autonómicos y municipales de violencia de género como requisito para recibir financiación estatal.
- Establecer sanciones o consecuencias administrativas ante la inacción institucional tras una activación.
- Sistema centralizado de trazabilidad y seguimiento
Problema detectado: No existe un sistema común que registre las activaciones del Protocolo Zero ni su seguimiento.
Propuesta:
- Crear un registro estatal de activaciones del Protocolo Zero, interoperable con VioGén, servicios sociales y sanitarios.
- Asegurar el seguimiento obligatorio durante al menos 6 meses desde la activación, con controles periódicos.
- Permitir a la mujer acceder, con garantías, a su expediente y estado del caso.
- Equipos interdisciplinares de valoración urgente
Problema detectado: La valoración del riesgo sigue siendo limitada o inexistente si no hay denuncia. Se deja al juicio subjetivo de un solo profesional.
Propuesta:
- Crear Equipos de Intervención Inmediata integrados por personal especializado de trabajo social, psicología, salud, abogacía y seguridad.
- Garantizar su disponibilidad 24/7 mediante guardias localizadas o rotativas.
- Establecer un modelo de valoración compartida del riesgo, inspirado en buenas prácticas internacionales como el modelo DASH en Reino Unido.
- Financiación directa y sostenida para los municipios
Problema detectado: Los municipios, especialmente los más pequeños, carecen de recursos humanos y materiales para responder a una activación.
Propuesta:
- Dotar de una financiación finalista y plurianual, proveniente de los fondos del Pacto de Estado, a municipios y comarcas para:
- Aumentar el personal de intervención social.
- Activar recursos de acogida y emergencia.
- Disponer de transporte seguro, móviles de contacto, vales alimentarios o apoyos inmediatos.
- Formación obligatoria y remunerada para todo el personal implicado
Problema detectado: Muchos profesionales no conocen el protocolo o no saben cómo activarlo.
Propuesta:
- Establecer una formación obligatoria, anual y remunerada para:
- Personal sanitario.
- Profesorado.
- Fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Servicios sociales y equipos jurídicos.
- Incluir módulos de feminismo interseccional, trauma, comunicación con víctimas, infancia expuesta y revictimización institucional.
- Evaluar el impacto de la formación con auditorías externas.
- Consentimiento informado, empoderamiento y respeto a la voluntad de la mujer
Problema detectado: En algunos casos, se activa el protocolo sin que la mujer lo sepa o lo comprenda, generando miedo o desconfianza.
Propuesta:
- Toda activación debe ir acompañada de una entrevista explicativa con perspectiva feminista, donde se garantice que la mujer:
- Conoce sus derechos.
- Comprende las medidas.
- Puede expresar su voluntad.
- En caso de riesgo extremo, se podrán tomar medidas cautelares sin su consentimiento solo si se justifica por escrito y se revisa judicialmente en 48h.
- Participación activa de asociaciones de mujeres y supervivientes
Problema detectado: Las entidades expertas en violencia de género no participan en la aplicación o evaluación del Protocolo Zero.
Propuesta:
- Incluir a asociaciones feministas y redes de mujeres sobrevivientes en:
- La revisión del protocolo.
- La formación institucional.
- La mediación comunitaria con víctimas.
- La evaluación del impacto de las activaciones.
- Financiar proyectos piloto de acompañamiento entre iguales (mentoras, mediadoras comunitarias, acompañantes supervivientes) como parte del Protocolo.
- Campaña estatal de difusión y derecho a saber
Problema detectado: Ni las mujeres en riesgo ni la ciudadanía conocen el Protocolo Zero ni sus implicaciones.
Propuesta:
- Lanzar una campaña estatal de información que explique:
- Qué es el Protocolo Zero.
- Quién puede activarlo.
- Qué medidas incluye.
- A dónde acudir.
- Difundir en medios tradicionales, redes sociales, centros de salud, farmacias, colegios, servicios sociales y transportes públicos.
- Crear una línea de consulta anónima y una app móvil sencilla que facilite la activación por parte de terceras personas.
Conclusión: más allá del Zero, una deuda de Estado
El Protocolo Zero nació como una medida desesperada, un intento institucional de tapar una grieta enorme: la de las mujeres que no pueden o no quieren denunciar, pero viven con miedo cada día. Pero no se puede tapar un socavón con una tirita. Si no hay compromiso político, recursos humanos, inversión sostenida y voluntad de transformación cultural, el Protocolo Zero seguirá siendo una herramienta simbólica, útil solo para salvar responsabilidades cuando ya es demasiado tarde.
Mientras tanto, las mujeres siguen muriendo. Siguen callando por miedo. Siguen sin creer en un sistema que les promete protección, pero les responde con abandono.
El verdadero “protocolo Zero” debería ser no permitir ni una víctima más sin respuesta.
Esta propuesta plantea una transformación estructural del modelo de protección, partiendo de la idea de que el derecho a vivir sin miedo no puede depender de una denuncia formal ni del azar territorial.
Y para eso, no basta un documento. Apostamos por un sistema proactivo, feminista, centrado en la víctima y no en la burocracia, donde la activación del Protocolo Zero sea un acto de cuidado institucional, no de sospecha o coacción.
Es hora de dejar de hablar de “Protocolo Zero” como algo extraordinario y construir un sistema integral, eficaz y feminista de protección temprana. Porque cada caso prevenido es una vida salvada, y cada vida salvada es una victoria para todas.
El Protocolo Zero no debe seguir siendo un recurso de última hora ni un mecanismo simbólico de limpieza institucional.
Hace falta una revolución institucional feminista.





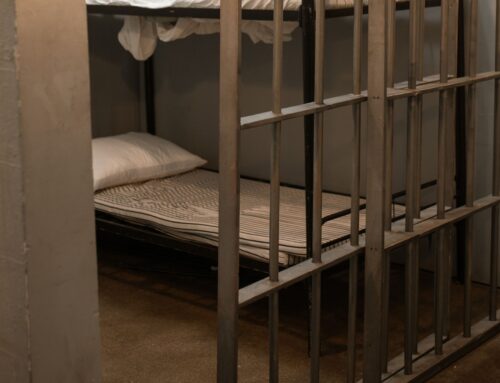

Deja tu comentario