Cuando una mujer interpone una denuncia por violencia machista, lo que sucede después no siempre es visible ni claro. Se activa un engranaje estatal llamado Sistema VioGén, una red informática y operativa creada en 2007 por el Ministerio del Interior para valorar el riesgo, proteger a la víctima y coordinar a las instituciones que intervienen en su caso.
En teoría, entrar en VioGén significa que esa mujer ya no está sola. En la práctica, depende mucho de dónde viva, de quién gestione su caso y de los recursos disponibles.
Cómo se entra en VioGén
El acceso al sistema comienza casi siempre tras una denuncia formal ante Policía Nacional o Guardia Civil, aunque también puede activarse por otras vías (un parte médico, una alerta judicial o un informe de servicios sociales). Desde ese momento, se abre una Valoración Policial del Riesgo (VPR): un formulario con 35 indicadores que analiza la situación de la víctima y del agresor.
La policía pregunta, o debería preguntar, por aspectos como:
- la violencia previa y su escalada,
- las amenazas directas o a través de menores,
- el control digital o acecho,
- el acceso del agresor a armas,
- la dependencia económica,
- la red de apoyo,
- y los indicios de vulnerabilidad (embarazo, discapacidad, edad, aislamiento).
Con esas respuestas, se calcula un nivel de riesgo: bajo, medio, alto o extremo.
Hasta 2024 existía un quinto nivel: “no apreciado”, una categoría absurda que desaparece con VioGén-2. Porque ninguna denuncia es inocua: si una mujer se atreve a denunciar, riesgo hay.
Los cinco ejes del sistema
VioGén no es solo una base de datos. Opera en cinco grandes ámbitos que, en teoría, deberían garantizar una protección integral:
- Detectar y valorar el riesgo: Tras la denuncia, la policía realiza la valoración inicial y clasifica el caso.
- Asignar medidas de protección: Desde vigilancia policial hasta planes de seguridad personalizados, pasando por el uso de la app AlertCops, seguimiento de órdenes judiciales o protección de menores.
- Actualizar el riesgo dinámicamente: Si cambian las circunstancias (nuevas amenazas, quebrantamientos, ruptura), se debe revalorar el caso.
- Coordinar instituciones: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales (cuando hay convenio), servicios sociales, juzgados y asociaciones especializadas deberían compartir información y actuar de forma coordinada.
- Registrar al agresor: Se documentan antecedentes, medidas judiciales y conductas de acecho, para poder intervenir frente a reincidentes o agresores persistentes.
Todo ello persigue un principio básico: entender el riesgo a tiempo para evitar el daño.
Qué cambia con VioGén-2 (2025)
La nueva versión, en vigor desde comienzos de 2025, introduce reformas importantes.
La Instrucción 1/2025 obliga a consolidar la valoración inicial en menos de 72 horas y a contrastarla con distintas fuentes: informes sociales, antecedentes judiciales o datos digitales. Ya no basta con lo que se diga en comisaría; se exige comprobarlo.
Los principales avances son:
- Fin del “riesgo no apreciado”: toda denuncia activa el sistema con un nivel mínimo de riesgo.
- Plan de Seguridad Personalizado (PSP): cada víctima debe recibir pautas prácticas sobre movilidad, trabajo, vivienda, ciberseguridad, menores, e incluso palabras clave de emergencia para su entorno.
- Protección infantil diferenciada: los menores dejan de ser un “factor añadido” y se convierten en sujetos protegidos con planes propios según su edad.
- Refuerzo digital: el sistema incluye ahora un módulo de ciberviolencia, que abarca desde el control del móvil hasta la difusión de imágenes o geolocalizaciones.
- Entrevistas con enfoque de no revictimización: se incorporan pautas sobre trato, privacidad y empatía, reconociendo que la forma de preguntar puede proteger o volver a dañar.
Es un paso importante. Pero como todo sistema, solo funciona si se aplica bien, si hay personal suficiente y si las instituciones se coordinan.
Qué significa cada nivel de riesgo
En VioGén, cada nivel conlleva medidas distintas:
| Nivel de riesgo | Qué implica |
|---|---|
| Bajo | Información, teléfonos de urgencia, pautas básicas de seguridad, derivación a servicios sociales. Seguimiento telefónico ocasional. |
| Medio | Contacto policial regular, control de medidas judiciales, verificación de entornos (domicilio, trabajo), apoyo en ciberseguridad y coordinación con centros educativos. |
| Alto | Vigilancia policial frecuente, control intensivo del agresor, evaluación inmediata ante cualquier cambio, protección reforzada a menores y uso de AlertCops. |
| Extremo | Vigilancia 24/7, rondas policiales constantes, botón de auxilio directo, alojamiento seguro, órdenes judiciales reforzadas y coordinación total con juzgado y servicios especializados. |
Los niveles pueden subir o bajar según evolucione el caso. Sin embargo, incluso dentro del mismo nivel, algunos indicadores, como la ciberviolencia activa, un quebrantamiento o la presencia de menores, obligan a intensificar las medidas sin esperar una nueva valoración.
En teoría, el sistema es ágil. En la práctica, la agilidad depende del número de agentes y del grado de compromiso político.
Lo que ocurre detrás del formulario
Cada punto de esa tabla esconde una realidad humana. La evaluación no se basa solo en los hechos, sino en su interpretación. Si la agente que entrevista no detecta señales de control psicológico o no entiende la violencia digital, el riesgo puede subestimarse. Si la víctima minimiza por miedo o culpa, el sistema puede marcar “bajo” donde en realidad hay peligro extremo.
De hecho, las auditorías externas han señalado que muchas víctimas asesinadas estaban clasificadas como riesgo bajo o medio. Y eso nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿es el sistema el que falla, o es el Estado el que no lo dota de medios para que funcione?
Coordinación… o su ausencia
VioGén está diseñado para conectar a todas las instituciones implicadas. Pero la coordinación real depende de que cada municipio firme un convenio con el Ministerio del Interior. Solo así la Policía Local puede acceder a los datos de riesgo, recibir alertas y realizar seguimientos presenciales.
Cuando existe convenio, la red funciona mejor: la Policía Local puede comprobar si una mujer está en situación de riesgo, acompañarla en desplazamientos, o avisar si ve al agresor rondando. Cuando no lo hay, la Policía Local actúa a ciegas. Y eso, como veremos en la segunda parte, puede ser la diferencia entre prevenir un feminicidio o llegar tarde.
El papel de las asociaciones
El documento VioGén-2 reconoce explícitamente la importancia del acompañamiento social. Porque las asociaciones, como Somos Más, son quienes detectan los cambios de riesgo antes de que el sistema lo haga. Son quienes perciben que algo no va bien cuando una mujer deja de contestar, cuando el agresor vuelve a aparecer en su barrio o cuando la víctima empieza a normalizar el miedo.
La tecnología puede registrar, pero no sentir. Y en la protección de las mujeres, el sentir importa. Por eso, en muchos municipios donde los cuerpos policiales no dan abasto, las asociaciones feministas se convierten en la verdadera red de seguridad: ayudan a elaborar planes de protección, enseñan estrategias de ciberseguridad, coordinan con servicios sociales y mantienen el hilo humano que VioGén no puede programar.
La cara oculta de estar “protegida”
Estar en VioGén no significa estar a salvo. Significa que el Estado reconoce oficialmente tu situación de riesgo y se compromete a protegerte. Pero esa promesa se cumple de forma desigual. Depende del nivel de riesgo, de los efectivos disponibles, del municipio y de si existe convenio con la Policía Local.
Muchas mujeres en riesgo bajo apenas reciben visitas policiales. Su seguimiento se limita a una llamada ocasional o a un registro administrativo.
El Plan de Seguridad Personalizado a veces se queda en el papel; no se actualiza ni se acompaña. Y cuando el sistema prioriza los casos extremos, porque no hay recursos para todos, las que están “en riesgo bajo” quedan invisibles… hasta que su caso se convierte en una urgencia.
Esa es la paradoja: cuanto más saturado está el sistema, menos protege preventivamente. Y sin prevención, la protección llega tarde.
Hacia un VioGén que salve vidas, no estadísticas
VioGén-2 incorpora mejoras técnicas y conceptuales: más indicadores, mejor coordinación, atención a la ciberviolencia y protagonismo de los menores. Pero su eficacia no depende del software, sino de la voluntad política y la dotación de personal. Un sistema no protege: protegen las personas que lo activan, lo revisan y lo acompañan.
Estar en VioGén debería significar vivir sin miedo. Hoy, muchas veces, solo significa estar fichada en una base de datos.




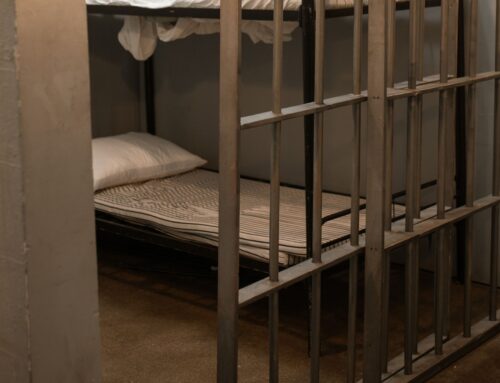


[…] Anterior […]
[…] Anterior Siguiente […]